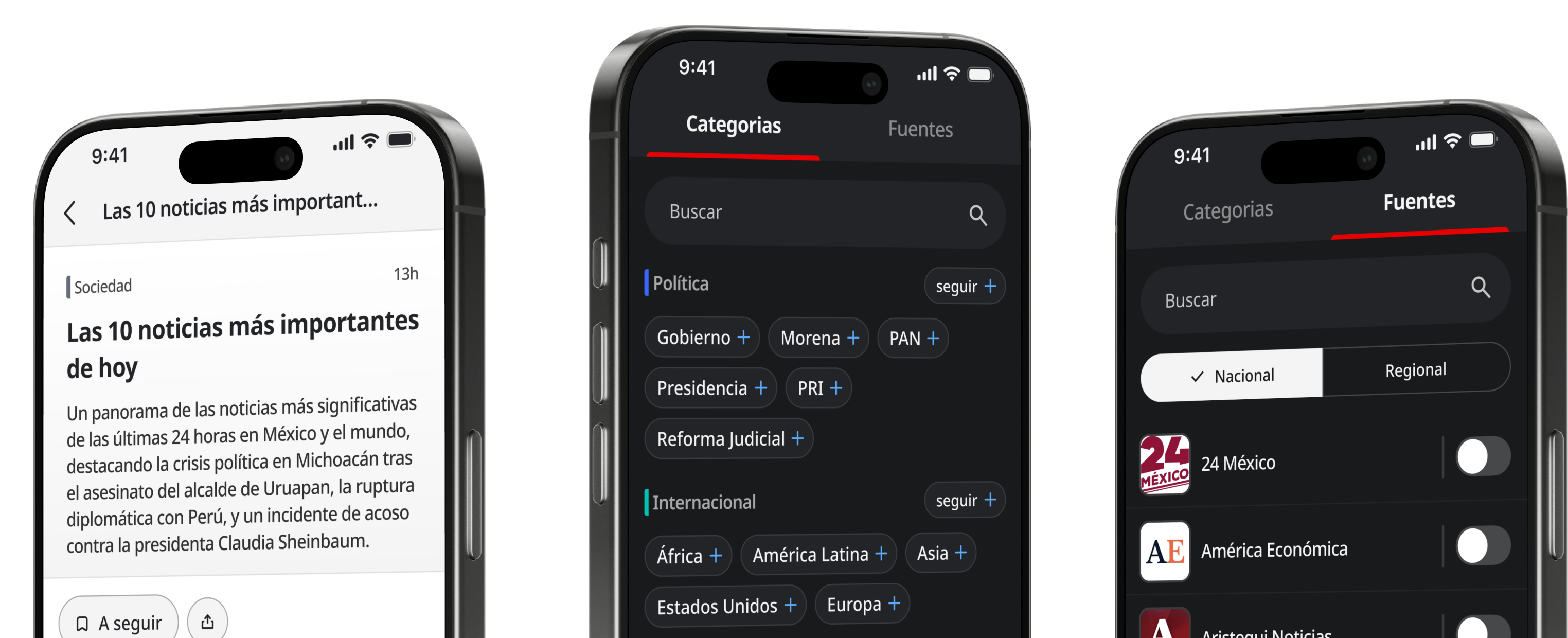Asia Central y el Cáucaso: el retorno definitivo del Gran Juego en la era Trump
DESAFÍOS DEL ORDEN MUNDIAL Amos Olvera Palomino El regreso de Estados Unidos a Asia Central vuelve a situar a la región en el centro de la competencia global. Dos análisis recientes —El oleoducto transcaspio resurge mientras Estados Unidos planea su regreso a Asia Central, de Conor Gallagher (Naked Capitalism), y La carrera de Donald Trump por Asia Central, de John Herbst (The National Interest)— revelan que, pese a los discursos contemporáneos sobre multipolaridad, seguimos atrapados en la misma arquitectura estratégica formulada hace más de un siglo por Halford J. Mackinder, desarrollada por Karl Haushofer y actualizada por Zbigniew Brzezinski. El Gran Juego nunca desapareció: solo adoptó nuevas formas y nuevos jugadores. Gallagher muestra con detalle cómo revive el proyecto del Oleoducto Transcaspio (TCP), una obra que durante años parecía enterrada por su complejidad técnica, la falta de consenso financiero y la oposición directa de Rusia e Irán. El renovado impulso estadounidense no responde a una necesidad energética inmediata, sino a una lógica geoestratégica: cada flujo de gas proveniente de Turkmenistán que alcance Europa sin pasar por territorio ruso debilita la capacidad de Moscú para influir en el mercado energético europeo. El Caspio, que hace una década parecía haber perdido peso frente al auge del GNL y la expansión del Medio Oriente, vuelve a ser una pieza clave en la competencia global. Washington ve en el TCP un instrumento que puede reconfigurar el mapa energético y, con ello, el político. La Unión Europea observa el proyecto con interés, aunque con cautela: necesita diversificación, pero teme la reacción rusa y el costo político de elevar la tensión en una zona históricamente vinculada a Moscú. Turkmenistán medita el salto, consciente de que diversificar significaría reducir su dependencia de China, pero también exponerse a presiones. Azerbaiyán, convertido en puente energético entre el Caspio y el Mediterráneo, se fortalece como pivote regional, aunque asume mayores riesgos. Las consecuencias de este corredor van más allá del gas: tocan la influencia rusa, la expansión china y la presencia turca. Herbst enfoca el panorama desde otro ángulo. Su análisis sostiene que el regreso de Estados Unidos a Asia Central es, ante todo, un intento de recuperar un espacio que Washington descuidó tras la retirada de Afganistán. No se busca —advierte— un regreso militar masivo ni otro proyecto de “nation building”. La administración Trump apunta a alianzas selectivas que permitan frenar la influencia china en infraestructura, crédito y comercio; equilibrar la presencia rusa en seguridad, migración y militarización; y proyectar la idea de que Washington sigue siendo un actor indispensable en el corazón de Eurasia. Pero es un retorno tardío y con recursos más modestos que en el pasado. Herbst recuerda que los cinco estados centroasiáticos viven entre tres gigantes —Rusia, China y Estados Unidos— y que esa posición les permite jugar tácticamente, aunque con márgenes estrechos. Washington ofrece diversificación económica y cooperación en seguridad, pero no puede igualar ni el peso histórico de Rusia en la región ni la capacidad financiera de China. El equilibrio es frágil: Estados Unidos necesita demostrar que su retorno no es simbólico, mientras Moscú y Pekín vigilan cada movimiento. La vigencia de Mackinder reaparece aquí con claridad. En The Geographical Pivot of History (1904) formuló la máxima que definió un siglo de geopolítica: “Quien gobierne el Este de Europa dominará el Heartland; quien gobierne el Heartland dominará la Isla-Mundo; quien gobierne la Isla-Mundo dominará el mundo.” Para él, el espacio que comprende desde el Volga hasta el Himalaya y desde el Caspio hasta Siberia constituía el núcleo duro del poder terrestre. Karl Haushofer, más tarde, reforzó esta idea al considerar Eurasia un campo estratégico cuyo control determinaba la arquitectura global. Brzezinski, en El gran tablero mundial, subrayó que el Cáucaso y Asia Central son el punto donde convergen —y chocan— los intereses de las grandes potencias. Frente a ese marco, la narrativa sobre un supuesto “declive ruso” carece de fundamento. Durante décadas, el discurso dominante en la prensa occidental —particularmente en Estados Unidos y Europa— insistió en que Rusia era un estado rumbo a la irrelevancia. Pero la caída de la URSS no significó el colapso ruso; significó la disolución de un imperio multinacional que Rusia sostenía económicamente. Por primera vez en mucho tiempo, Moscú dejó de financiar a quince repúblicas soviéticas y a los países del Pacto de Varsovia, y pudo concentrar sus recursos en su propio territorio. Esto explica por qué el resurgimiento ruso ha sido tan veloz. En apenas dos décadas, Rusia no solo recuperó su economía y su influencia regional, sino que volvió a proyectarse como la principal potencia militar terrestre del planeta. Este fortalecimiento se ha consolidado, y no debilitado, con su desempeño en la guerra de Ucrania, a pesar de las previsiones catastróficas de buena parte de los medios occidentales. Rusia no es un estado en repliegue: es un actor que ha recuperado capacidades históricas que nunca perdió del todo. Y esto cobra sentido cuando se observa su trayectoria de largo plazo. La Federación Rusa heredó de la URSS —y esta del Imperio ruso— un territorio cohesionado que se fue configurando durante más de cinco siglos. Mucho antes de la Unión Soviética, el expansionismo ruso ya había alcanzado Siberia, Asia Central y el Cáucaso. Catalina la Grande, en 1783, incorporó Crimea y en 1794 ordenó la fundación de Odesa, dando a Rusia una salida estratégica al Mar Negro. Esta continuidad histórica explica por qué Moscú considera a Eurasia su espacio natural de seguridad. En este escenario, Turquía busca reforzar su presencia a través de la Organización de Estados Túrquicos (OTS), intentando articular un renacimiento túrquico que conecte Anatolia con Asia Central. Pero la capacidad turca es limitada: carece de los recursos militares y financieros necesarios para imponer una hegemonía profunda, y los estados centroasiáticos no están dispuestos a subordinarse a ningún actor externo, ni siquiera a uno con afinidades culturales. Estados Unidos, por su parte, enfrenta una paradoja. Su retorno a Asia Central pretende restaurar su influencia, pero entra en una arena donde Rusia está reafirmada, China está consolidada y Turquía aspira a crecer. Washington puede ofrecer alternativas, pero no puede desplazar a Moscú del espacio que este considera vital desde hace siglos, ni igualar la densidad económica china. Gallagher y Herbst coinciden, desde ángulos distintos, en que la jugada estadounidense es audaz, pero limitada. El Gran Juego está de vuelta porque nunca se fue. Asia Central y el Cáucaso vuelven a recordarle al mundo que el futuro del orden global no se decide solo en Washington, Bruselas o Pekín, sino también en las estepas y corredores montañosos de Eurasia. Allí donde, como advertía Mackinder, late el corazón del mundo. Amos Olvera Palomino *Analista amosop@hotmail.com @PalominoAmos Columnista: Columnista invitado GlobalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0