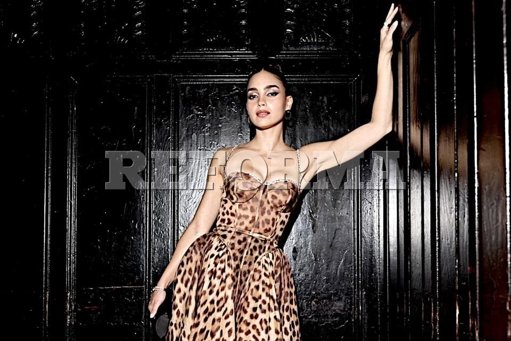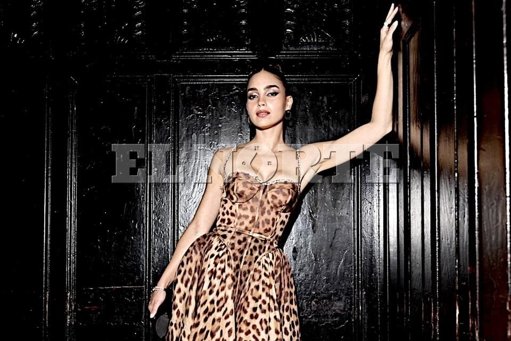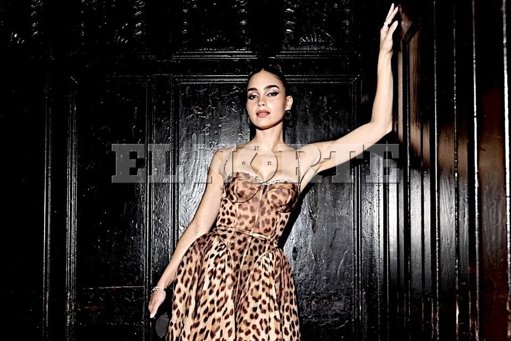Adiós a una Matriarca de la TV: El Legado de June Lockhart



La actriz estadounidense June Lockhart, una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood, murió a los 100 años por causas naturales en su hogar de Santa Mónica, California. Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York en el seno de una familia de actores, debutó en el cine en 1938 en 'Un cuento de Navidad' junto a sus padres, Gene y Kathleen Lockhart.
Su carrera despegó rápidamente, participando en películas como 'Meet Me in St.
Louis' (1944) y 'La loba de Londres' (1946).
Su talento también brilló en Broadway, donde en 1948 ganó un premio Tony por su actuación en la obra 'For Love or Money'. Sin embargo, fue en la televisión donde se consolidó como un ícono cultural.
A partir de 1958, interpretó a Ruth Martin, la madre de familia en la popular serie 'Lassie', un papel que desempeñó durante más de 200 episodios y por el cual recibió una nominación al premio Emmy. En 1965, Lockhart asumió otro rol emblemático como la doctora Maureen Robinson, la matriarca de la familia de colonos espaciales en la serie de ciencia ficción 'Perdidos en el Espacio'. Este personaje no solo la afianzó en la cultura pop, sino que también inspiró a jóvenes a interesarse por la ciencia, lo que le valió la Medalla al Logro Público Excepcional de la NASA en 2013. A lo largo de una trayectoria de más de 200 proyectos, Lockhart participó en numerosas series como 'General Hospital', 'Full House' y 'Grey's Anatomy', y cuenta con dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de su carrera artística, Lockhart fue divulgadora científica y mantuvo una estrecha relación con la Casa Blanca, poseyendo un pase de prensa vitalicio.
Le sobreviven sus dos hijas, Anne y June, y cuatro nietos.
Su familia solicitó que, en lugar de flores, se realicen donaciones a organizaciones benéficas.
Artículos
6
Cultura y Ocio
Ver más
Cuando elChaos Is Me, álbum debut de la banda de screamo Orchid, llegó a manos de Javier Ibarra(Ciudad de México, 1987),lo primero que le llamó la atención fue que en el booklet, ese 'librito' que acompaña el disco, venía una cita deAlbert Camus.Ibarra, que en ese entonces era un músico "no tan aficionado" a la literatura, sintió curiosidad por aquel nombre. Pronto supo que se trataba de un escritor franco-argelino consideradoreferente del absurdismoy ganador del Nobel en 1957. Consiguió y leyó uno de sus libros,El extranjero,y ahí nació un lector, que pronto mutó a escritor."La música me llevó a los libros y ellos a querer escribir", dice el autor de Una tragedia en tres acordes. Historias desde el moshpit (Producciones El Salario del Miedo, 2019)en entrevista con MILENIO a propósito del lanzamiento deHardcolección, donde, en más de 150 páginas, reúne los dos primeros números — más textos inéditos —de su fanzineRevenge of the Nerds Mx, sobre "periodismo cultural escrito y otras cosas raras".Primero fue el fanzineHace más de una década, inspirado porHeartattaCk, fanzine publicado por Ebullition Records de marzo de 1994 a junio de 2006, Javier Ibarrase unió a Benji Cárdenas (Qepd) y otros amigos para lanzarPunkroutine, publicación autogestiva nacida en Nuevo León (donde Javier residió en su adolescencia) que durante varios años registró la efervescencia musical del hardcore, punk, screamo y cualquier género vigoroso fuera del mainstream en México; esos panoramas sonoros que por viscerales o barriales son tan ricos, pero también poco visibilizados."Lo que hice con Revenge fue traer eso de vuelta", dice el autor sobre el fanzine/blog que lanzó su primer número en 2020, durante la pandemia.Los 100 ejemplares que imprimió del #1, que incluía reseñas, crónicas y entrevistas comoSteve Aoki fue hardcore,El caos es OrchidyKiko Amat y su interpretación del emo, se agotaron.Esto lo llevó a sacar un segundo tomo, igual con 100 copias e historias en la misma línea que las anteriores, por ejemplo:La banda de mujeres más adelantada de todos los tiempos: Spitboy, El lado ruidoso del baterista de División Minúscula: Kiko Blake y Patinetas y dibujos con Pako Ramírez."3 o 4 años después, reuní esos fanzines (enHardcolección) porque constantemente me preguntaban si tenía ejemplares — explica —. También quiero difundir más el trabajo que he venido haciendo en algunos medios de comunicación y el gusto que le tengo a esos géneros".Hardcoleccióncuenta historias sobre bandas ochenteras, noventeras y de la primera década de los dos mil, muchas de las cuales ya no existen. Eso hizo creer a Javier que los principales interesados serían "los viejos nostálgicos como uno", pero le ha causado sorpresa que "son los chavitos quienes han volteado a ver el fanzine;les interesa el periodismo escrito, no solo informarse a través de un video".— De que empezaste con los fanzines a la fecha, ¿crees que ya hay mayor atención y difusión al underground? ¿Cómo evalúas la labor del periodismo musical en ese aspecto?— Siempre va a haber curiosos, fotógrafos, escritores y periodistas, que van a empezar a archivar su época o su movimiento. Pero el periodismo musical en México creo que va un poco atrás. ¿A qué me refiero? A lo mejor te quieres acercar a una editorial y, si el tema no es sobre una banda conocida, no jala. Y está la otra cara: que los temas subterráneos, ya sea el punk, el reguetón o los corridos tumbados, pareciera que nada más los podrían tocar los académicos. Sería más interesante que los lectores buscaran cosas más vivenciales: una crónica en primera persona, un documental independiente. Eso sí nos falta. Y siempre he estado en pro de tratar de hacer equipo con amigos periodistas, pero a veces puede ser un poco complicado porque cada quien trae su mundo y sus ideas; no es que sea el único que haga eso, pero a veces los temas under no van a ser llamativos para todos. Ojalá la gente se comience a interesar más.— Eres un convencido del perodismo narrativo...— Vale la pena, nunca va a dejar de valer la pena, pero es algo muy de nicho. Lo sabemos. En los medios ya todo ha evolucionado y uno se tiene que adaptar, pero podría decir que tener hoy en día un fanzine es como tener un vinil. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que los vinilos se iban a poner de moda? Estoy seguro de que en algún momento que el periodismo narrativo va a agarrar onda de nuevo, a las nuevas generaciones les va a empezar a llamar la atención.No hay nada como ir al concierto de una banda o quedarte de ver con un artista o irte a un perreo, y escribir sobre eso.— En estos tiempos del auge de las redes sociales, ¿crees que un escritor tiene que verse como un creador de contenido?— Creo que no completamente, pero si hay que adaptarnos. No hay que subirnos a lo viral, al mame al 100 por ciento,pero sí creo que de las tendencias podemos sacar algo relevante, que también en los medios es algo que se pide ahora con la llamada escritura SEO, que te dicen 'Busca el lado chido para que despunte tu nota'. También es importante si estás escribiendo algo que te gusta, por ejemplo: puedes trabajar en un medio sobre motos, pero si no eres aficionado siempre vas a estar redactando lo mismo. En cambio, si eres muy aficionado y sabes datos, vas a sacar cosas más chidas. Tiene que ver mucho la vivencia del periodista.— ¿Qué es lo que más te sorprende de tus textos?— Que se ha acercado gente que no conozco y, a partir de lo que escribí, me dice 'Escuché a tal banda y me gusto' o de 'No sabía que Steve Aoki tenía una banda de hardcore'. Mientras haya gente curiosa e interesada en descubrir cosas, siempre habrá un intercambio entre escritor y lector.— Para los temas que te interesan, fuera del mainstream, ¿hay apertura en los medios tradicionales?— Me ha pasado que he propuesto cosas y no son del interés de medios. Generalmente publico en El Cultural, de La Razón, y antes trataba de proponer todo, pero luego entendí que algunas cosas no son para su línea editorial. Entonces, depende de uno saber a dónde puede llevar su escritura.— El slogan de Revenge es "periodismo cultural escrito y otras cosas raras". ¿Por qué?— Creo que el periodismo escrito y el periodismo cultural hoy en día son cosas raras porque hay muchos creadores de contenido y gente que opina de todo, cuando antes no era así, había gente especializada o se investigaban las cosas. Eso no me gusta de esta nueva etapa de crear contenido. ¿Crees que eso sea periodismo? Creo que hay algunas cosas, pero la mayoría no, solo quedan en lo viral. View this post on Instagram A post shared by ʀᴇᴠᴇɴɢᴇ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ɴᴇʀᴅꜱ ᴍx (@revengeofthenerdsmx) — ¿Consideras que tienes una responsabilidad con tus lectores o manejas cierta escala de valores al escribir?— Tratar de quitar estigmas o cosas que se han venido creando desde la cultura popular. Con Hardcolección pasa que, como toca el tema del emo, mucha gente piensa que van a venir bandas como Pxndx o que es para adolescentes tristes; todas estas ideas que a uno se le vienen a la cabeza cuando dicen la palabra emo. Este fanzine se toca el tema del emo pero desde su origen y no desde una manera académica o antropológica, sino anecdótica, vivencial y divertida. También me gusta escribir de subculturas, por ejemplo: muchos piensan que los skinheads son neonazis, sobre todo por películas como Historia américana X, pero no; es contar cómo era esa subcultura a finales de los 60, las bandas. Mi escritura y periodismo va en el camino de que la gente se interese en cosas que no son populares.— ¿Por qué escribes?— Primero, porque me gusta, lo disfruto mucho, es algo que me relaja... a veces me estresa, pero lo hago por gusto. Como cuando tocaba música. No lo hago porque piense que me voy a hacer millonario o quiera aparentar algo, sino para informar. Me parece que es interesante empezar a documentar y archivar los gustos y obsesiones que uno tiene. Dar a conocer cosas.— ¿Y cuáles son tus luchas?— La autogestión, la nostalgia y conocer gente igual de loca y apasionada por la música y la calle. Principalmente eso. Quitar prejuicios con algo que vas a leer... ese poder de la escritura. Y que el periodismo musical no solamente es de rock.Al cierre de la charla con MILENIO, Javier Ibarra revela que, aunque "el tema editorial hoy en día es un poco complicado", ya está esbozando otro libro de crónicas musicales"ya más enfocado a la Ciudad de México".hc

El gurú que estafó a Los Beatles Padre Eduardo Hayen.- En la década de los 60 del siglo pasado, como muchos jóvenes de su época, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison también exploraban nuevas formas de espiritualidad. Eran años de un movimiento contracultural que buscaba otras opciones espirituales alternativas a las religiones tradicionales. La mística espiritual de la India […] El cargo El gurú que estafó a Los Beatles apareció primero en Juárez Hoy.

DOMINGA.– Algo extraño ocurre cuando poetas de diferentes latitudes se reúnen. La tarde que Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, recibió la presea Poeta de América, un grupo de escritores nos escabullimos por las calles de Lima para escuchar lo que los espíritus tenían deparado para nosotros en el tarot.Por esos días el ambiente bullía en las calles de la capital del Perú: comenzaba la ola de manifestaciones de la generación Z ante el rechazo a la reforma de pensiones y que acabaría días después, sin dar solución a las consignas, con la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Durante los últimos días de septiembre se concentraron conversaciones de política nacional relevantes para la historia del país y otras más que trascendieron los océanos.Mientras llegaba la hora esperada de la ceremonia de entrega, los cafés aledaños a la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) fueron rápidamente ocupados por los asistentes al Festival de Primavera Poética XII, que se celebra todos los años en septiembre y congrega poetas consolidados y jóvenes promesas del mundo iberoamericano. Así que tuvimos que caminar un poco hasta encontrar un restaurante que para nuestra suerte estaba casi vacío.El tarot como herramienta de referencia psicoanalítica juega, según Jung, con un sistema de símbolos que codifica acuerdos sociales comunes entre quienes se sientan ante él. En la cultura occidental los oráculos y la poesía siempre han compartido un espacio común en los bordes de la realidad de la mente o del lenguaje.Esto es lo que hace posible que, aunque cada poeta en la mesa pertenecía a un país diferente –Honduras, Bolivia, Chile, Ecuador y México–, este oráculo de cartas desplegara símbolos de interpretación común. A todos nos une el idioma como herramienta de fraternidad, pero también como trinchera de manifestación ante medidas autoritarias, genocidios, machismo y como bandera de la necesidad de tener una perspectiva humanista e inclusiva frente al desarrollo económico y tecnológico del mundo. Estos son, de igual manera, algunos de los temas que García Montero ha llevado en su mensaje como poeta, filólogo, catedrático del idioma español y desde 2018 director del Instituto Cervantes. En los días siguientes a la Primavera Poética, se celebró en Arequipa, otra ciudad del Perú, el Congreso Internacional de la Lengua Española, donde Luis García Montero dio unas palabras en la inauguración señalando de manera potente “la necesidad del respeto a la diversidad de todas las lenguas del estado”, refiriéndose a los conflictos políticos y lingüísticos en España y la cerrazón de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) a lo que él menciona como “el reconocimiento de la riqueza lingüística del idioma”. El director del Instituto Cervantes también señaló las diferencias presentes en la visión de su homólogo –Santiago Muñoz Machado– en la RAE, levantando fuertes polémicas al declarar que “la Academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”.La perspectiva sobre este conflicto institucional representa la lucha de dos visiones. Por un lado la RAE vista como la trinchera conservadora, es decir: la institución que ha buscado históricamente normar el habla y decirnos cuál es la manera correcta del español que hablamos; y por el otro lado, el Instituto Cervantes como el frente de una visión revolucionaria pero también de izquierda al participar de manera constante en la relación entre América, España y sus comunidades diversas.El conflicto político sobre el idioma tiene raíces profundas en los territorios de habla hispana, donde históricamente “los otros idiomas españoles” como el catalán, el gallego o el euskera sobreviven de manera marginal y forman parte central de la lucha independentista de sus regiones, evolucionando en conflictos políticos vigentes. “Nadie debería colocarse como autoridad en un idioma plural”: Luis García MonteroLos nacidos en España representan sólo 9% del total de hablantes de español en el mundo. ¿Qué significa esto para las instituciones españolas que pretenden proyectar el idioma de manera internacional? Según Luis García Montero “nadie debería colocarse como autoridad en un idioma plural que debe, por el contrario, respetar en vez de reglamentar el habla de otros países”. Lo que presupone una postura inclusiva y de integración de las diferencias y variantes que encontramos en el territorio de nuestro idioma, también como una postura de dignidad sobre la identidad en América Latina y las diversas regiones de España. ¿Quién es este poeta y catedrático frente a tales declaraciones y emprendimientos políticos e ideológicos? El fantasma revolucionario de la Generación del 27 recorre los auditorios de América Látina y el mundo hispano en voz de este poeta que dirige una de las instituciones con más poder en el mundo del español.García Montero nació en los años cincuenta bajo la dictadura de Franco, en la Granada de Federico García Lorca, territorio andaluz que conserva el espíritu de esta generación de poetas que vivió la Guerra Civil española bajo el yugo de la censura, la persecución política y hasta la muerte, como es el caso del poeta andaluz Miguel Hernández. Los poetas de esta generación que corrieron con mejor suerte se volvieron símbolos culturales y políticos desde la literatura, como Rafael Alberti que fue un miembro activo del Partido Comunista de España y premio Cervantesen 1983.En las palabras de recepción del premio Poeta de América, los asistentes escuchamos al principio versos mezclados con memorias de vida del poeta, su infancia, su relación con su madre o con su esposa Almudena Grandes. Discurso de lucidez tremenda donde lo personal, lo político y lo sentimental siempre iban de la mano.“Crecí en una dictadura que usaba el idioma como una herramienta imperial y la poesía me enseñó que un idioma es mucho más que un vocabulario, y que podemos llenar las palabras de fraternidad y de valores democráticos separándonos de cualquier autoritarismo”, dijo en Perú.Un joven estudioso del idioma y la literatura, nacido en Andalucía durante la dictadura, en el seno de una familia con seis hijos, son algunos símbolos que podemos interpretar para comprender al hoy director del Instituto Cervantes y que nos dejan clara su cercanía con los diversos poetas de la Generación del 27, que lleva ese nombre por el año en torno al cuál escribieron sus representantes y que se caracterizó por su perspectiva democrática, donde se encontraba la “Imprenta Sur”.Aquella en la que Emilio Prados y Manuel Altolaguirre editaron la mítica revista Litoral, así como los primeros libros de la mayoría de los jóvenes poetas. Una imprenta que sirvió de trinchera para la expresión y la lucha contra la censura durante la Guerra Civil española.Para el Instituto Cervantes el español es un archipiélago de vocesEn el auditorio universitario del UTEC, en Lima, poetas de más de 17 países se miraban unos a otros, con una mirada que dejaba ver esa ilusión que sentimos quienes salimos de nuestros territorios esperando que la poesía pueda hacer algo por nuestros países. Quienes intentamos que la literatura nos deje, no levantar puentes en sí misma, sino mostrar su existencia como puntos de encuentro disponibles más allá de gobiernos autoritarios o de conflictos políticos donde nuestras y nuestros amigos luchan y sufren, en muchos casos, censura y hasta persecución política.Durante la recepción del premio Poeta de América, Luis García Montero también leyó un poema que escribió para su madre, donde mencionó que en “los años ochenta yo participé en todo el deseo desde la literatura de transformación social contra el machismo que imperaba en España y quería que las mujeres no tuviesen el destino que tuvo mi madre, que se casó y tuvo que dejar la carrera para educar a seis hijos, uno detrás de otro, renunciando a su propia vida.”La delegación poética que representó a España durante el festival, propuesta por el Instituto Cervantes, llegó con tres voces que parecían cargar en sus maletas algo más que libros y acentos. Las poetas Silvia Penas, Mónica Velasco y Leire Bilbaotrajeron consigo el pulso de la lucha del idioma en su país. Galicia, Salamanca, Vizcaya: tres orígenes que en la boca suenan como tres maneras de nombrar la distancia. Las poetas cruzaron el océano no sólo para leer en este país de América, sino para recordar que el español no es una sola patria, sino un archipiélago de voces que se rozan y se contradicen. Esta decisión no debería ser leída como una casualidad.Habremos de notar que las poetas que integraron la delegación de España tienen algo más en común que la lucha de su idioma: el género. La lucha feminista durante las útimas décadas ha iniciado conversaciones fundamentales sobre el uso del género en el habla, trascendiendo idiomas. El lenguaje inclusivo es hoy en día un eje político que atraviesa las discusiones literarias.Para quienes estábamos sentados en las butacas, escuchando estas palabras, fue claro que la presunción de una poética establecida no puede ser indiferente ni carente de una perspectiva ética que disponga el lugar desde donde un autor o autora le habla al mundo. El idioma, como el tarot, presupone un territorio de pasado común y de puntos disponibles de encuentro y reconocimiento. Una sensación de esperanza imperó en la sala donde nos encontrábamos no sólo poetas de diversos países de habla hispana sino de todas las generaciones.Dentro de las preocupaciones de Luis García Montero se encuentra una perspectiva inclusiva y con valores de izquierda, una perspectiva que busca contemplar la dimensión de una trinchera más grande que un país y más amplia que su continente. La presunción de la necesidad ética en la literatura y en las instituciones del español está presente en la conversación de Luis García Montero y también en su obra. Este es un fragmento de “Un idioma” que ejemplifica estas ideas revolucionarias en las instituciones –en España y América– que gobiernan nuestro idioma.El idioma, según nos explicaron,salió del mundo hacia otro mundo,y regresó con voces de leyenda.Oigo el vuelo del cóndor en sus sílabas.Pasa el viento, reúnelos nombres y el olvido,no respeta el puñal de los kilómetros.Naciendo de sus muertes y de sus lejanías,reconoció los puntos cardinales,comprendió los rumoresde las plazas usadas por la gente,encontró la violeta del rincón apartadopara que yo vivieseen las calles de Borges y Neruda,entre Machado y Juan Ramón Jiménez.La lluvia, que no corta,pero oxida los filos de una espada,cayó también sobre el pasado,como aprendiendo a hablaren las hojas del bosque.Oigo una voz,recuerdo aquellos mapas de colegio.Más constantes que el odio y la avaricia,más fuertes que el rencor y las prisiones,más heroicas que el sueño de un ejército,más flexibles que el mar,han sido las palabras.GSC / MMM

DOMINGA.– Si la noche inicia con Amanda Miguel, promete despecho. Estamos en uno de estos bares de la Ciudad de México dedicados a cantar con sentimiento al desamor y pasarla bien. Es el popular cancionero sentimental con el que todas crecimos: las baby boomers, la generación X, las millennials, las Z. Tan pronto se escucha “Él me mintió, me dijo que me amaba…”, se sabe que es el momento de tomar el micrófono imaginario y empezar a cantar.¿Te dijeron que te amaban y no era verdad? Ahí hemos estado todas y el arranque no tiene escalas. Parece que son las tres de la mañana pero los coros de las aquí presentes se dejan escuchar desde que inicia la noche. Termina Amanda Miguel y sigue Rocío Dúrcal con una clara consigna: “Maullaré por ti”.La canción La gata bajo la lluviaes de 1981 y parece increíble que en plena era del reguetón, Rocío Durcal –y muchas otras de los años setenta y ochenta– sean las estrellas que inauguran una noche de chicas en el siglo XXI.Estos bares –Despecho, Sala de Despecho, Despecho Lúcido y otros más que abundan dentro y fuera de la capital de México– no son sólo para ellas. Dependiendo del lugar y el día de la semana, se ven algunos caballeros. Una noche pude contarlos con los dedos. Pero en un martes y con el concepto de cantina su afluencia fue mayor, había mesas mixtas y a veces mesas exclusivas para ellos. No falta que en las confirmaciones de reservación adviertan: “Recuerda que el acceso para hombres debe ser en compañía de mujeres”.Y eso no los excluye pero de alguna manera pretende dejar claro que no es un lugar para el ligue con esas viejas prácticas de los antros de los años noventa, cuando las mujeres no pagaban covery eso garantizaba su presencia en las noches de fiesta. Algo está claro: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, dice Shakira, y ahora se pagan sus tragos.Las mesas de hombres tratan de integrarse a la fiesta y también tienen ese morbo voyeurde observar el espectáculo de la música con mujeres cantando sin pudor canciones que nos daría mucha vergüenza en otro contexto. ¿Por qué? Ya medio conocemos las trampas del amor y cuando cantamos “Con los ojos cerrados iré tras de él…” sabemos la advertencia que dice: al feminismo no le gusta esta canción.Esto quiere decir que, en estos “bares de despecho” es legal y está autorizado-y-hasta-es divertido entrarle al drama musical; y no, no venimos destrozadas aunque todavía podamos lamernos las heridas de guerra. Por eso y sólo por eso, somos grandes catadoras de un género musical que no existe conceptualizado (o ¿sí?) y que te hace reconocer: “Carajo, qué buena es esta canción”.Bebo un mezcal para entrar en ambiente. Él me mintióy La gata bajo la lluviason el inició de un collagede canciones del desamor. Si piensas que no te sabes las de Edith Márquez, Pandora, Yuridia, la Guzmán, Mon Laferte y hasta RBD –y sólo las tarareas–, ni te preocupes. Los creadores de este concepto se aseguraron de proyectarlas cerca en las pantallas o en el techo desde tu asiento o en la pared más próxima. Porque en un lugar de despecho, nadie se queda sin cantar.Este concepto, que ha llegado hasta Madrid, España, causando sensación en las redes sociales, no sólo se basa en la música, es toda una experiencia. De pronto aparecerán micrófonos fakes, habrá rondas de sombreros de mariachi y en algunos lugares repartirán bandas tipo Miss Universo, pero para ser la reina del despecho o la capitana de la mesa.Todavía hay más: los tragos también tienen su concepto y ondita. Te pueden servir un cóctel Dr. Simi en un tarro del doctor de las botargas o en tarros de LuisMi, Juanga, José José. Algunos otros los ofrecen servidos en botellitas de Riopan para que te lo eches a traguitos y como remedio.De decoración habrá: latas de frijoles La Ciega con el slogan: “Fíjate en las red flags”. Latas de rajas que dicen: “Al chile, sí testraña”, botellas de jabón líquido “Tu amor era bRoma” o de “Cloropal’ex”. Puro divertido juego de palabras. Eso sí, en el baño, lugar por excelencia para nosotras, podrás encontrar un San Antonio enorme que cuelga de cabeza con su reclinatorio y respectiva veladora para pedir el milagrito de salir del desamor con otro amor (aunque venga defectuoso). View this post on Instagram A post shared by DESPECHO (@despechomx) Yuri o Belinda en un drink y a cantar, chicaPero ¿cómo es que estas canciones pueden ser tan famosas?, ¿nunca dejaron de serlo? ¿El alma de las mujeres está tan herida desde siempre? Tal vez. Lo cierto es que probablemente no se canta desde el mismo lugar. Para ello hay que comparar De qué te vale fingiren su versión original (1995), con la nueva versión de Mentiras, la serie, protagonizada por Belinda, Mariana Treviño, Diana Bovio y Regina Blandón, en la que van en un auto cantando listas para la venganza.Ahora cantamos a coro. Cantamos con la amiga y la compañera de la mesa de junto. ¿Querían oírnos? ¡Pues ahí les va! Se acabó eso de que las mujeres están en la cocina con todo y su música.Y aunque este tipo de bares para cantar iniciaron en 2024 en Guadalajara y poco a poco se han popularizado en diferentes partes de México, la historia del concepto no es mexicana. Sí, sí, aunque Daniela Romo, Yuri, Rocío Banquells y demás exponentes de este tipo de música sean mexicanas, a este concepto de despecho le pasa lo mismo que al Chavo del 8: tenían otra clase popularidad y éxito en otros países de América Latina.Zarella, una costarricense de 47 años, tiene una anécdota que podría ser uno de los antecedentes de los lugares de despecho: Hará unos 15 años en Costa Rica que en el Bar 13, para cerrar la noche de antro, sonaba siempre “Lo juro, lo juro, lo juro...”, ese famoso coro de Daniela Romo. Sólo que en ese bar pasaba una cosa fabulosa, en lugar de apagarse el ambiente: ¡se prendía! Entonces la gente se quedaba y pedía más tragos. Igual ahí nació el capitalismo emocional de las canciones de despecho.Es conocido que todas (y todos) tenemos cierta predilección musical para cuando hacemos el quehacerpero ¿ustedes sabían de la existencia de la “música de plancha” o “música para planchar”? Bueno, se las presento como un “género musical” cuyas playlistsson las abuelas de las programaciones de los lugares de despecho.El abstractde una investigación sesuda de la Pontificia Universidad Javeriana –y escrita por un hombre– describe: “Hacia finales de los noventa del siglo XX y principios del siglo XXI emergió en la industria cultural colombiana la ‘Música plancha’, etiqueta comercial que buscaba agrupar, bajo criterios difusos –amo–, canciones románticas, principalmente balada [...].“Aunque esta denominación apareció inicialmente en emisoras juveniles de clase media-alta de Bogotá, en muy poco tiempo se convirtió en una categoría de mercado con producciones discográficas, programas radiales y telenovelas.“La palabra ‘plancha’ hace alusión a que, para algunos agentes de la industria cultural del cambio de siglo, este sería un repertorio supuestamente preferido por mujeres que se dedican al trabajo doméstico […]. La relación entre canción romántica y oficio doméstico señala que alrededor de esta música aparece una audición vergonzante o un ¿gusto culposo? Sin embargo, no en todos los contextos son claras las razones por las cuales estas músicas [...] empezaron a ser consumidas con un sentido culposo en el nuevo milenio”.Zarella lo cuenta de primera mano: “Cuando yo estaba jovencita o niña, las muchachas que ayudaban en la casa escuchaban esa música”. Ella ha vivido fuera de su país desde hace mucho. Cuenta que hace 12 años, en una visita a casa, los antros con ‘música plancha’ estaban ya de moda. También relata que en las reuniones con amigas siempre hay música de todo tipo, merengue, salsas y pop, pero al cierre de la noche dicen: “¡Viene música de plancha!” y se saca micrófono y se canta. La costarricense definiría el género como “música cortavenas”. Su canción preferida es La maldita primavera, de Yuri, y con esa abre sus sesiones de plancha.Sabe que en su país abrieron una sala de despecho pero no ha tenido oportunidad de ir; sin embargo, también conoce de lugares de jazz donde desde hace mucho hay noches dedicadas a la música de plancha, que se hacen conciertos con el mismo concepto e incluso, desde hace tres años, ella y su esposo tienen “noche de plancha” los viernes: cocinan, se sirven unos drinksy comparten. Aquí el playlist.Si aquella historia de que era la música que escuchaban las trabajadoras domésticas es un cuento o el origen de un mito en América Latina, no lo sabemos. Lo cierto es que Julieta, de Colombia, también me lo dijo y añadió que, aunque era la música de las trabajadoras domésticas, todo mundo se las sabía.Para ella las emisoras radiofónicas en Colombia tuvieron mucho que ver con que se popularizara el concepto en los noventa y, entonces, la música de despecho siempre ha tenido su furor porque fueron éxitos cuando salieron en su momento y se colocaron en un lugar especial en la memoria emocional. Así terminamos ahora convocándonos a un bar sólo para escuchar canciones de drama emocional. View this post on Instagram A post shared by Sala de Despecho (@saladedespecho) En los bares de despecho todas cantamos: generación X, millennials, Gen ZLa primera vez que fui a una sala de despecho no fue por mi propio pie. Mi amiga Eva, una chica de la Gen Zse iba a vivir a otro país y había citado ahí para su despedida. Ese día, después de trabajar, alcancé a María a la puerta del consultorio de su terapeuta. No había sido una buena semana y terminamos echando una lloradita en el parque. Traté de convencerla de ir a la despedida y muy a regañadientes aceptó.Total que llegamos al lugar, uno muy rosa y con mucha luz en Altavista y sucedió la magia: los ojos llorosos de María dejaron de andar a marchas forzadas y comenzó a cantar. Me acuerdo de ver a María y Eva cantar Rosa pastel, de Belanova. Todas con actitud de estrellas cantamos en una pasarela musical en plena diversión.Esa canción fue el himno de una generación por motivos románticos y también se empezó a cantar por la desilusión de terminar una carrera y enfrentarse a los destinos laborales de la época. Digo generación y no sé bien a qué me refiero porque en estos bares todas cantamos: la generación X y más allá, lasmillennialsy las de la Generación Z, como mi amiga Eva.No soy la única que cae así en las salas de despecho. Invité a mi amiga Esperanza y de primera instancia, el lugarcito le pareció muy fresa, se sentó y dijo: “Sólo voy a cantar si me las sé”. Pronto sucedió la magia y no paró de cantar. Después convoqué a un par de amigas para un experimento social de ponerlas ahí en el centro de todo... ¿cantas?, ¿no cantas?, ¿te ríes?, ¿te acuerdas? o ¿cantas bien fuerte y desmemoriada? Sucedió lo mismo.Ahora bien, las canciones también cobran otra conciencia y en medio de la noche salen subtítulos en nuestra cabeza. Empieza Un hombre busca una mujery casi puedes oler el Malibú con jugo de piña y sentir el calorcito de Acapulco. Cuestiono a Mickypor decir que quiere una mujer sumisa, invisible, cero intensa que no se le vaya a ocurrir “eclipsarte”. Híjole.Y en una noche de despecho no puede faltar Gloria Trevi. Escuchamos El recuento de los daños. No falta la que dice: “no olvidemos que Gloria Trevi formó parte de una red de trata de personas”. Las opiniones en la mesa se dividen. “Siempre voy a defender a Gloria porque siempre fue una víctima. Me parece todavía más fuerte que nos estaba diciendo todo en sus canciones”, dice alguien más. Y sí, sucede algo: las canciones están llenas de estereotipos de género y amor heteropatriarcal.Entonces suena Cosas del amor, la de Ana Gabriel y Vicky Carr. Pienso que qué bueno que ya evolucionamos, “¡mándalo a la chingada!”, grita Esperanza. Reímos. Igual sí te crees esa canción un día, pero hoy no. Podemos reírnos y seguir cantando. Seguro que las conversaciones de Ana Gabriel y Vicky Carr siguen ocurriendo todos los días pero, dice María, “es legal apropiarse de la canción en otro tono”.El éxito de los bares de despecho es cantar con tus amigas Dicen mis amigas que el éxito de estos bares no radica tanto en ir a cantar el despecho o el amor romántico, y mentársela a los vatos con unos tragos encima y mucho ambiente –gracias a Paquita, la del barrio,precursora de esta tradición–. Él éxito está diseñado para que te juntes con tus amigas. “Ahora tus compas te acompañan y con ellas compartes ese fracaso romántico, eso es lo que se me hace más bonito”, dice María, y Esperanza añade: “las canciones tienen nombre, apellido y rostro”, entre nosotras conocemos las historias y sabemos a quién le cantaríamos: “a la hora del desayuno ya sabía que te amaba…”. Eva, una Gen Z que se sabe todas las canciones del mundo, dice: “No podemos negar que nos gustan y en América Latina aprendimos a sufrir por el amor a través de la música. Tu generación, la generación de en medio y mi generación creció escuchando estas canciones de desgarrarte por amor, por despecho”.En un TikTok, America Reynaud dice:“Que las salas de despecho sean el lugar más popular de entretenimiento hoy en día son una respuesta al alza del conservadurismo […]. Es evidente que cada vez somos más conservadores porque estamos en estos espacios donde ya no se baila, se incita a que se cante y estas canciones, aparte de todo, refuerzan los roles de género.“Estamos otra vez envueltos en el sufrir por el ex y sufrir por el hombre, que la mujer sufra por el hombre. Son espacios sumamente heteronormados, con música sumamente heteronormada, que refuerza los roles de género”. Ella defiende el perreo y sus espacios. Pero yo creo que podemos perrear (aunque las rodillas ya no nos den) y cantar con un micrófono imaginario:Prefiero ser tu amante, de María José. Apuesto por la idea de que las salas de despecho no son estos lugares ‘ideologizantes’ del amor romántico y que no vuelves a casa pensando que “tienes que seguir sufriendo por él”.Sí podemos cantar esa música que ha sido fuente de educación emocional pero desde otro lugar.En estas salas de despecho se canta a todo pulmón, se hacen himnos, hay complicidad con las amigas, te haces la estrella de tu propia mesa y se vuelve una noche inolvidable. No sé si mis amigas quieran volver pero siempre tendrán sus ‘playlists’ caseras para las tres de la mañana. Y a las amigas. GSC/ASG